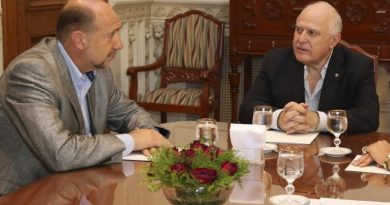16 de septiembre de 1955. El día que perdimos una democracia que costaría casi 30 años recuperar
16 de septiembre. Una fecha triste de nuestra historia. Y no solamente triste por haber generado una nuevo quiebre institucional, acción frecuente durante el inestable siglo XX, poco afecto a la lógica democrática; sino por ser el escenario de la repetición de otra terrible tragedia: la alianza antipatriótica de sectores antipopulares con fuerzas extrañas a nuestra nacionalidad en pos de la obtención de un ingrato resultado; la interrupción de la realización de las masas, en tantas oportunidades adrede postergada.
Así es, evidentemente la idea de que el tiempo es cíclico y que los hechos tarde o temprano vuelven a repetirse, recibía la aprobación de la experiencia argentina. Tal como había sucedido en época de Juan Manuel de Rosas, en donde las potencias imperiales se confabularon con intelectuales vendepatrias admiradores de lo extraño y políticos inmerecedores de esa calificación, o en 1930, en donde un insurrección castrense con olor a petróleo destituía por medio de la fuerza al llamado «padre de los pobres» – Don Hipólito Yrigoyen-; en nombre de la libertad daba comienzo uno de los momentos más oscuros de nuestra joven vida independiente.
En nombre de la libertad decimos, porque esa fue, vaya contradicción, la consigna levantada por los golpistas. Una libertad falsa, no de hombres libres, sino de mentes libres. Mentes poseídas por una juridicidad de calco y extranjería totalmente ajena a nuestra identidad, que nos forzaba a creer en la libertad pero no en la justicia como medio para desarrollar la vida en sociedad. Y no cualquier justicia, sino específicamente la justicia social, imprescindible para la consecución en la realidad de la igualdad de oportunidades, ese axioma irrefutable, pero casi impracticable de la democracia liberal.
Lo que ocurre, a ciencia cierta, es que algunos no querían sentir inundados sus ojos de la paroxística felicidad producida por vislumbrar la postal de un pueblo feliz, sino seguir gozando de una felicidad hedonística, sin base precisamente en las sensaciones del prójimo, de la comunidad.
Pero la mentira, que nunca ha podido erigirse victoriosa sobre la verdad más que en batallas del instante, quitó su máscara para manifestarse tal cual es; mentira. De este modo, todas las promesas idealistas de nación libre, democrática e igualitaria que brillaban fulgurosas en los estandartes de los partidarios de la Revolución Libertadora, quedaron sepultadas al poco tiempo por las banderas mundanas de la represión, la desigualdad social y el autoritarismo llano.
Pero ya era tarde. Ya se habían apoderado de los destinos de la patria personajes sombríos, inhumanos, que ultrajarían su virginal imagen a gusto y placer. Ingresaríamos en un laberinto sin salida signado por el odio fratricida y la violencia que extendería sus recovecos hasta la tardía fecha de 1983. Porque las secuelas del 55´ no terminaron con el regreso de Perón y la puesta en vigencia nuevamente del sistema democrático. De ninguna manera. Dieron cauce a las más bajas pasiones humanas, que no escatimaron sangre inocente en un interminable período de casi 30 años.
A partir de 1955, se puso en práctica una suerte de democracia parcial tutelada por las Fuerzas Armadas, en la que un sector importante de la sociedad quedó excluido de la participación política. Uno tras otro, se sucedieron de forma intercalada fugaces gobiernos pseudoinstitucionales e interregnos militares. Más tarde, durante la breve etapa democrática inaugurada por Héctor J. Cámpora el 25 de mayo de 1973, esa mayoría otrora negada pasó a ser gobierno, pero lejos de apaciguarse las aguas, se caldearon aún más los ánimos en la sociedad.
Desaparecido el líder natural del peronismo el 1° de julio de 1974, las pujas por el poder cobraron mayor intensidad, derivando en una situación de desgobierno, aún con un mandatario sentado en el sillón presidencial. En lo que concierne a la izquierda, un sector de la misma que siempre renegó de la «institucionalidad burguesa», se embarcó en una lucha a todo o nada, siguiendo una estrategia que ignoraba las condiciones geográficas locales. El otro sector, de filiación justicialista, eligió a partir del 6 de septiembre de 1974 pasar a la clandestinidad, obturando para sí toda posibilidad de competencia en el sistema partidocrático.
Por el lado de la derecha, la estrategia inicial pasó por generar una fuerza de choque capaz de poner freno a las demandas sociales y a sus baluartes de defensa. Ésta, nació del seno del peronismo y se denominó Alianza Anticomunista Argentina. La segunda, mucho más contundente, tuvo dos aristas. En primer lugar, se fomentó la falta de bienes de primera necesidad, contribuyendo a la formación de un mercado negro, algo que afectaba directamente a las clases trabajadoras, enfrentándolas en una pelea por la subsistencia con la pequeña burguesía; y en segundo lugar se buscó insertar hombres de las FFAA en sitios de decisión del gobierno de María Estela Martínez, recurriendo desde amenazas de golpe hasta una insurrección concreta como la conducida por el Brigadier Jesús Capellini, quién se sublevó el 18 de diciembre de 1975 en la base de Militar de Morón, ubicada en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires.
Así llegamos a la fecha poco feliz del 24 de marzo de 1976, en donde un manto de caos se cernía sobre la dolida Argentina. La mayor parte de la población, entre la pasividad y la defensa de un gobierno del que nadie se sentía representado, se bandeó por la primera opción, o lo que es lo mismo, guardó silencio. Un silencio cómplice, claro está.
La sociedad, que había dejado de disfrutar las mieles democráticas aquél lejano 1955, no podía ponerse a la salvaguarda de algo que no conocía. No se puede amar lo que no se conoce. De 1973 a 1976 se había desarrollado una experiencia, que si bien en los papeles era democrática, en la realidad ocultaba el peligro latente de una guerra civil. Mucha ira se había cultivado a lo largo de 18 años. Una generación había sido educada en un clima de honda inestabilidad política, en donde los cuartelazos estaban a la orden del día y la Carta Magna valía poco menos que papel higiénico.
Por eso, una parte de la sociedad eligió la lucha armada al desestimar a la democracia como canal de satisfacción de las necesidades populares. Por eso, otra parte de la sociedad confió a las FFAA la reparación de un sistema que se creía viciado por el populismo. Desde ya, siempre existió una porción de la población enteramente antidemocrática, opositora de plano a cualquiera de sus variantes. Ésta, se valió de la complicidad de los segundos y utilizó la labor de los primeros para jugar el juego que mejor sabía jugar: generar un pandemónium social que ameritara la entrada triunfal de un régimen militar que pusiera a resguardo sus privilegios.
El agua fue horadando lentamente la roca y esta terminó por romperse. Era cuestión de tiempo, la democracia estaba perdida, desorientada, a la deriva en un mar de pasiones mezquinas. Se había perdido en otras horas…se había perdido el 16 de septiembre de 1955.